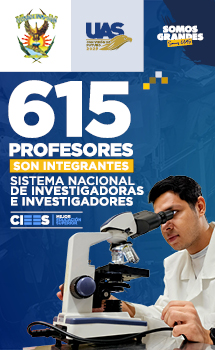El vapor del café dibuja espirales en el aire mientras los pensamientos se dispersan como fragmentos de un espejo roto, cada uno reflejando una luz diferente, una verdad distinta. ¿Somos acaso la suma de todos esos reflejos o somos el espacio vacío entre ellos?
Cada ser humano es múltiple: el amante apasionado que escribe cartas de madrugada, el amigo discreto que guarda secretos como quien atesora monedas antiguas, el hijo que mide sus palabras para no preocupar, el extraño que sonríe tímidamente a otros extraños en las calles solitarias. Cada uno de estos seres habita en una dimensión particular del afecto, como si las relaciones fueran habitaciones de una casa infinita.
Surge entonces la pregunta sobre aquellas conversaciones profundas en cafés que ya no existen, sobre las personas que se llevaron consigo versiones únicas e irrepetibles de nosotros, como quien arranca una página de un libro y la guarda en su bolsillo.
La locura, quizás, no es perder la razón sino darse cuenta de que nunca hubo una razón única, un ser verdadero. La cordura es una convención, un acuerdo tácito para mantener la ilusión de que somos los mismos en cada encuentro, en cada mirada, en cada roce de manos.
Los gestos humanos se catalogan como una biblioteca silenciosa: hay sonrisas que pertenecen a los encuentros casuales, miradas exclusivas de los momentos íntimos, silencios reservados para cuando las palabras son demasiado pesadas para ser pronunciadas. ¿En qué momento comenzamos a fragmentarnos así? ¿O acaso siempre fuimos múltiples y solo ahora lo notamos?
Existen días en que el ser despierta siendo todos a la vez: el amante, el amigo, el hijo, el desconocido. Los rostros se superponen como máscaras transparentes, las voces se entremezclan en un coro discordante. Es en esos momentos cuando la línea entre la lucidez y la locura se vuelve tan delgada como el hilo de un pensamiento.
En las tardes de domingo, sentados en los parques, es posible observar a las parejas pasar. Cada una lleva consigo su propia geometría del afecto: algunos caminan en líneas paralelas, otros en círculos concéntricos, algunos en espirales que se alejan y se acercan como el baile de los planetas alrededor del sol. Cada relación dibuja patrones matemáticos que aún no han sido descifrados.
La melancolía, podría decirse, no es la tristeza por lo perdido sino la consciencia de lo múltiple que somos, de lo imposible que resulta reunir todos nuestros fragmentos en un solo ser coherente. Es el vértigo de saberse infinito en posibilidades y finito en realización.
Cada relación es un universo con sus propias leyes físicas: en algunas la gravedad es más fuerte y mantiene a los seres orbitando cerca; en otras, la fuerza centrífuga empuja hacia los bordes, hacia el espacio frío de la distancia. Y en cada una de ellas somos diferentes, como si cada campo gravitacional moldeara nuestra forma de ser, de sentir, de existir.
En la soledad de las habitaciones, el ser humano intenta hacer un inventario de todas sus versiones: el que ríe con abandono en las reuniones familiares, el que llora en silencio frente al espejo, el que ama con la intensidad de mil soles, el que odia con la frialdad del espacio interestelar. Pero es un ejercicio fútil, como intentar contar las gotas de lluvia en una tormenta.
La verdadera locura, quizás, sea intentar mantener la coherencia en este caleidoscopio de identidades que somos. O tal vez la verdadera cordura sea aceptar que somos todos esos fragmentos a la vez, una sinfonía de contradicciones que de alguna manera logra crear música en lugar de ruido.
Y mientras el café se enfría y el vapor deja de dibujar espirales en el aire, la respuesta, como todas las verdades importantes, se esconde en el espacio entre las palabras, en el silencio entre los latidos, en la pausa entre un ser y otro.