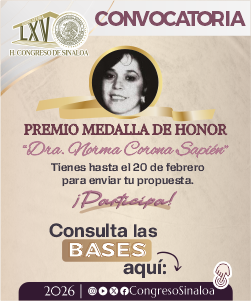Uno de los hitos iniciales en la investigación moderna surgió en 1994, cuando la NASA evaluó cómo una siesta planificada afectaba el rendimiento de pilotos sometidos a tareas extensas.
La siesta ocupa un lugar central en la vida cotidiana y es tema de debate permanente: mientras algunos defienden descansos breves de 10 minutos, otros aseguran que veinte minutos son suficientes y no faltan quienes afirman que dos horas pueden resolver cualquier fatiga.
Más allá de estas percepciones populares, existe un creciente cuerpo de evidencia científica que analiza con detalle su impacto en la mente y el organismo.
¿Por qué la NASA decidió estudiar los beneficios de dormir la siesta?
Uno de los hitos iniciales en la investigación moderna surgió en 1994, cuando la NASA evaluó cómo una siesta planificada afectaba el rendimiento de pilotos sometidos a tareas extensas.
El estudio dividió a los participantes en dos grupos, uno con descansos controlados de 40 minutos y otro sin pausas.
Los resultados fueron contundentes: quienes durmieron lograron ciclos de sueño de unos 25 minutos y mostraron mayor alerta y precisión en momentos críticos del vuelo.
Un año después, otra investigación conjunta entre la NASA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos determinó el dato que luego se volvería famoso: la siesta ideal dura 26 minutos, tiempo suficiente para incrementar el rendimiento en un 34% y elevar el estado de alerta en un 54 %.
Estos hallazgos estimularon nuevas líneas de investigación orientadas a comprender cuánto influye la duración de la siesta en sus beneficios.
Otros estudios sobre el beneficio de la siesta
Por ejemplo, la Fundación del Sueño de Estados Unidos sugiere períodos de entre 20 y 30 minutos, lo que permite un descanso ligero sin entrar en fases profundas que favorecen la llamada “inercia del sueño”, ese estado de confusión y disminución cognitiva que aparece tras despertares bruscos desde etapas profundas del ciclo.
La Universidad de Flinders, de Australia, reforzó esta idea con un estudio de 2006 que evaluó siestas de distintas duraciones en voluntarios privados de sueño.
Descubrió que una siesta de diez minutos ofrece mejoras inmediatas que se mantienen por más de dos horas, mientras que las de veinte o treinta minutos muestran beneficios más tardíos y un período inicial de somnolencia transitoria.
En paralelo, investigaciones de la Universidad de Harvard demostraron que siestas más prolongadas, de alrededor de una hora, pueden favorecer la consolidación de la memoria y el aprendizaje de forma comparable a una noche completa de descanso.
En los últimos años, la atención científica se ha desplazado también hacia los posibles efectos de la siesta a largo plazo.
Un estudio del University College de Londres, basado en datos genéticos de 400 mil voluntarios, encontró que las siestas frecuentes se asocian causalmente con un mayor volumen cerebral total, lo que podría representar un factor protector frente a procesos neurodegenerativos.
Análisis del Biobanco del Reino Unido reforzaron esta noción, señalando que el descanso diurno contribuye a la salud cerebral más allá de compensar el sueño perdido durante la noche.
Otros beneficios también comenzaron a documentarse, como es el caso de la Fundación Española del Corazón, que indica que un descanso breve puede reducir el riesgo cardiovascular en un 37 %, gracias a la disminución del estrés, la estabilización de la presión arterial y la mejora del estado emocional generada por el aumento de serotonina.
¿Cuál es la mejor hora para dormir la siesta y cómo descansar en ese tiempo?
La evidencia científica coincide, además, en señalar el mejor momento para dormir la siesta, así como algunos elementos a considerar para mejorar el descanso:
- Se recomienda hacer la siesta entre las 13 y las 17 horas, cuando descienden naturalmente los ritmos circadianos.
- Mantener un ambiente silencioso,
- Es mejor si se cuenta con un lugar con poca luz
- Limitar el descanso a menos de treinta minutos ayuda a evitar interferencias con el sueño nocturno.
En conjunto, los estudios coinciden en que la siesta es mucho más que un hábito cultural: es una herramienta biológica capaz de mejorar la atención, proteger el cerebro y favorecer la salud general.