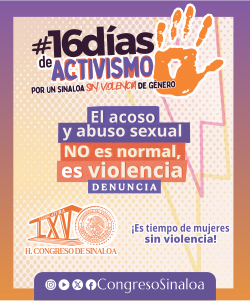Hay muertes que incendian algo más que el alma. La de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue una de esas: una chispa que encendió la rabia acumulada de un pueblo que ya no aguanta más promesas rotas.
Después de su asesinato, las calles ardieron. Literalmente. Las velas del duelo se mezclaron con el fuego de las llantas, las consignas con el estruendo de los vidrios rotos. Las manos que antes aplaudían en los festivales, hoy golpean las puertas del poder. No por odio, sino por hartazgo. Porque cuando la justicia no llega, la indignación se vuelve llama.
Uruapan estalló. Y con él, una parte de México que llevaba años conteniendo el coraje. Las protestas no nacieron del caos, sino del cansancio. De ver cómo matan a los valientes y cómo los discursos del poder tratan de cubrir las heridas con burocracia.
Desde Palacio Nacional, la presidenta habló. Anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con tono solemne y palabras medidas, como si la serenidad pudiera apagar el fuego. Su mensaje fue tan correcto como distante. Frío. Y ese frío, en un país que arde, se siente como una bofetada.
Porque no basta con prometer paz mientras las calles siguen llenas de humo. No basta con estrategias cuando la gente está enterrando a sus líderes. No basta con decir que se escuchará al pueblo cuando el pueblo está gritando y nadie parece oírlo.
Carlos Manzo fue asesinado en una noche de velas, y desde entonces, México no ha dejado de arder. No por venganza, sino por memoria. Porque su nombre se volvió símbolo de una verdad incómoda: aquí, defender lo justo todavía cuesta la vida.
Y mientras los poderosos administran el dolor repartiendo culpas, el pueblo lo enfrenta con fuego, con rabia y con la esperanza de que arder sea, por fin, una forma de despertar.