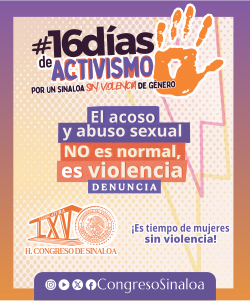Todavía podemos recordar aquel gesto de sorpresa —mitad desconcierto, mitad diplomacia contenida— de Rubén Rocha Moya cuando Andrés Manuel López Obrador anunció que Quirino Ordaz Coppel sería embajador de México en España.
La escena quedó marcada como uno de esos episodios donde la política confirma que las puertas nunca se cierran del todo… solo cambian de edificio.
Rocha apenas era gobernador electo. Quirino todavía ocupaba el Palacio de Gobierno. Nadie imaginaba entonces que, años después, el exmandatario sinaloense aparecería en la portada del periódico El País —el diario más influyente del mundo hispano— recibiendo un abrazo del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras un reconocimiento histórico: España admitiendo el “dolor e injusticia” causados a los pueblos originarios de México.
No es menor. No lo había hecho nunca. No con ese lenguaje.
Y ahí está Quirino, en el cuadro, en el momento, en la historia.
Pero la imagen tiene una sombra.
Mientras en Madrid el embajador aparece como figura puente, como moderador de tensiones y facilitador de gestos diplomáticos largamente postergados; en Sinaloa su nombre sigue ligado a cuentas por aclarar, a esfuerzos fiscales inconclusos, y a un malestar que no termina de apagarse. Para una parte importante de la opinión pública, el reconocimiento internacional no borra los pendientes domésticos. Y no tiene por qué hacerlo.
La política, sin embargo, tiene sus ironías:
En España, Quirino representa al Estado mexicano.
En Sinaloa, aún representa preguntas sin respuesta.
Este contraste es lo que vuelve tan significativo el momento.
No porque esclarezca nada, sino porque lo complejiza.
El gesto de Albares —y la reacción de Claudia Sheinbaum, que lo llamó “un primer paso”— abre una nueva etapa entre México y España. Una etapa más sobria, menos visceral, más dispuesta a nombrar el pasado sin miedo. Y Quirino, guste o no, ha sido el funcionario que estuvo ahí cuando ese puente volvió a construirse.
¿Eso lo redime?
No. La historia nunca concede absoluciones automáticas.
Pero sí reubica su figura en un tablero más amplio
Los gobernadores suelen pensar su legado en términos de obra pública; los políticos, en términos de permanencia en la conversación nacional. Algunos lo logran desde la tribuna. Otros desde el arte de conservar silencios oportunos. Quirino, que gobernó con fiesta, cercanía y cálculo, ha terminado jugando en otra liga: la de la diplomacia de las presencias.
Mientras en Sinaloa se discute lo que dejó, en Madrid se observa lo que representa.
A veces, el futuro se escribe en dos ciudades a la vez.
Sin embargo, en política, la imagen puede viajar más rápido que la memoria, pero nunca más lejos que la verdad. Y tarde o temprano —ya sea en Madrid o en Culiacán— la historia no perdona.