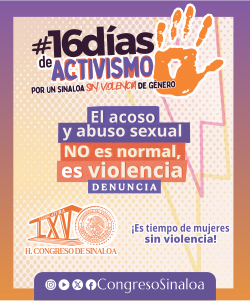Fue un 19 de noviembre del año 2000. Todavía era de madrugada cuando Martha Yolanda Dagnino Camacho —a quien muchos conocen como Martha Dagnino— dejó la casa de su amiga Iracema Ávila Espinosa, en San Luis Río Colorado. Había ido a recoger un camión que había comprado para transportar personal al campo. Un camión que, hasta hoy, aún conserva.
Rechazó el desayuno —“Llego a Puerto Peñasco, ahí como con mi hermana”— y tomó la carretera rumbo a Sonoyta. La noche era larga todavía, espesa, silenciosa. El desierto, a esas horas, tiene un modo de quedarse mirando, como si probara la voluntad de quien lo cruza.
Había llegado a San Luis unos días antes, cuando la encontró Mario Flores Rodríguez, “El Chapo”, esposo de Iracema e hijo de “La Chavela”. Ya que en paz descansen ambos, madre e hijo. Primero se fue Mario. Después, La Chavela.
—Hey, ¿qué pasó, Martha? ¿Qué andas haciendo aquí? —preguntó él.
Ella le dijo lo del camión. Mario la acompañó ese día en su camioneta, llevándola de vuelta en vuelta para ver al mecánico que revisó la unidad. Martha siempre lo recordó con agradecimiento, a él y a Iracema, como quien sabe reconocer la mano que ayuda sin ruido.
Martha Dagnino compró el camión y emprendió su viaje de regreso.
Ya en la carretera, en el kilómetro 57, escuchó un golpecito seco, como un metal soltándose. Se orilló. No había acotamiento: solo arena fina que empieza donde termina el asfalto. Esperó a que amaneciera, porque la oscuridad allí no perdona. Cuando la primera luz apareció, buscó y encontró la polea del alternador y la tuerca caída. Acomodó todo como sabía hacerlo, con la habilidad aprendida en la ladrillera de su padre, donde la leña, el lodo y el trabajo enseñaban lo que la vida pedía: resolver sin quejarse.
Logró encender el camión. Pero ya estaba atrapada en la arena. Intentó sacarlo como quien pelea con una bestia: escarbó, acomodó madera bajo las llantas —madera que cargó en brazos desde unas casuchas que alcanzó a ver a lo lejos—, empujó con el cuerpo entero, sudó, respiró tierra. El camión avanzó, pero se quedó a un metro del pavimento. Un metro. Y ese metro fue una muralla.
Las horas pasaron. Eran las seis de la mañana. Luego las ocho. Luego las once. Y los carros seguían pasando. Nadie se detenía. Nadie veía a una mujer luchando contra el desierto y la fatiga. Ella pensó en su madre. Pensó en su hijo, que entonces tenía cinco años. Pensó en la vida que se abre paso a puro esfuerzo. Y lloró. Lloró con todo el cuerpo, hasta que el llanto fue fuerza. Algo en ella cambió en ese instante: o lo lograba, o lo lograba.
Y entonces hizo lo impensable. Se paró en medio de la carretera. No pidió. Ordenó con su presencia: “Te vas a detener”. Y se detuvo un tráiler. Luego otro. Eran michoacanos. Le creyeron la historia nada más verle la mirada. Sacaron el camión con cadenas, lo levantaron como si entre todos estuvieran sacando una vida del desierto.
Luego, un hombre en un negocio más adelante la ayudó a retirar y reparar el tornillo barrido del alternador. Ella volvió al camión, lo instaló, ajustó lo necesario. Pero al avanzar sintió que algo más no estaba bien: el tiempo del motor se había movido. La tarde comenzaba a caer. Si el camión se apagaba otra vez en la noche del desierto, la historia sería otra. Y no estaba dispuesta.
Fue entonces cuando recordó haber visto, desde la carretera, una casa humilde, a unos cien metros entre la arena. Hizo maniobra con cuidado —porque ahí todo traga— y llegó. En la puerta, un hombre mayor salió a recibirla. Sombrero, bigote canoso, piel curtida por el sol, mirada tranquila, profunda.
—Buenas tardes, señor… —dijo ella, con la voz gastada.
—Buenas son, mija —respondió él, sin prisa—. ¿Qué se le ofrece?
Martha respiró hondo.
—Traigo el camión fallando. ¿Me permite dejarlo aquí? Van a venir por él —explicó.
El hombre la miró, como quien escucha algo más que palabras.
—¿Y quién va a venir? —preguntó, suave pero firme.
—Un mecánico —dijo ella—. Se va a identificar con usted.
—Bueno —respondió él—. Aquí se queda. Nadie toca nada.
Fue como si aquellas palabras hubieran sido pronunciadas desde otro tiempo. Un pacto sencillo, sagrado.
Ella agradeció, le dejó las llaves en el mostrador y el anciano las guardó en una gaveta debajo del mostrador. Luego Martha se despidió.
—Entonces… ya me voy. Tengo que alcanzar camión.
—Vaya con bien —dijo él—. El desierto escucha. No hay que temerle, pero hay que respetarlo.
Y Martha caminó hacia la carretera. Esperó. Y sí: pasó el camión. Todavía corrían los tiempos del Norte de Sonora.
Esa noche, Martha llegó a Sonoyta. Desde un teléfono público llamó al mecánico y le dio la ubicación del camión.
—Se me quedó el camión tirado y lo acaba de reparar usted —le habló, molesta—. Me avisa cuando ya esté listo para ir por él.
Al amanecer siguiente, ya en Guasave, asistió al desfile del 20 de noviembre. No dijo nada. Solo cargó el cansancio y una serenidad nueva.
Días después, como a la semana, cuando el mecánico fue a reparar el camión, le aseguró que en ese tramo de carretera no había establecimiento alguno, ni casa ni negocio, ni persona alguna. Nada. Solo arena y unas ruinas viejas, como si allí no quedara más que la memoria desvanecida de algo que alguna vez existió.
El camión lo había dejado abandonado Martha en medio de la nada.
—Dejó el camión en un lugar desolado —le dijo el mecánico—. Está solo.
—No, oiga —respondió Martha—, hay gente. Ahí está un señor en un negocio por ahí, no sé qué sea.
—Ah, bueno, pues ojalá y no se lo roben, porque ahí no hay nada. Ya quedó arreglado, puede venir por el camión.
Martha escuchó lo que resultaba inverosímil. Donde una tarde reciente había estado un hombre vivo, atento y real, solo habían encontrado el eco del viento y la huella de algo que parecía imposible, pero que ella sabía que había presenciado.
No pudo regresar rápido. Un mes después, ya en diciembre y casi en la misma fecha, Martha volvió al lugar acompañada por Marcos Cardosa “El Chí de la Chula”, compadre, amigo de la infancia que ya falleció.
Volvió ella misma, por la necesidad de comprobar con sus propios ojos lo que su corazón todavía no terminaba de creer.
Pero lo que halló fue desolador: aquel local que había visto abierto, la mesa y ese hombre de sombrero que la ayudó en su hora difícil, ya no estaban.
El sitio se encontraba en ruinas. Las paredes de tabla roca lucían perforadas, quebradas como huesos frágiles; la arena había invadido el piso, formando una capa de casi diez centímetros, como si el desierto hubiera decidido tragarse aquello por completo. Todo lo que recordaba haber visto había desaparecido, incluso aquel hombre de edad avanzada y tan lleno de paz, con una mirada cargada de humildad.
El camión seguía ahí, cubierto de arena, como si hubiera estado esperando siglos en aquella inmensidad desierta. El viento silbaba entre los vacíos, arrastrando consigo un ventarrón perpetuo que raspaba la piel y nublaba la vista. Todo parecía suspendido en un silencio antiguo, hecho de polvo y soledad.
Donde antes había estado el anciano —donde ella recordaba nítidamente haber conversado, haber recibido palabras y la promesa de que cuidaría el camión— no quedaba rastro alguno. Ni la casucha, ni el mostrador, ni huellas, ni sombra humana. Solo tierra abierta, ruinas consumidas por el tiempo y un eco indescifrable. Por supuesto, tampoco estaban las llaves.
—¿Cómo fue que dejaste el camión aquí, en esta soledad? —le preguntó Marcos.
—Si aquí había un señor, hace un mes cuando vine. Yo le di la llave. Sí, ahí. Aquí, mira.
Revisaron el lugar abandonado de años y no encontraron las llaves.
Ante aquella revelación que erizaba la piel, Martha Dagnino no permitió que el miedo le paralizara el pulso. Era mujer de camino y de supervivencia. Subió a la cabina del camión con la decisión de quien ha visto demasiado en la vida como para asustarse por fantasmas. Con manos seguras, tiró un cable directo desde la bobina a la batería; el positivo. Luego, con un destornillador, puenteó el motor de arranque. Un chispazo. Un rugido. El motor cobró vida.
Entonces, sin mirar atrás —quizá por temor a encontrar algo mirándola— Martha emprendió la huida de aquel paraje donde lo real y lo imposible parecían haberse mezclado.
Se alejó, dejando atrás el desierto y su secreto. No había explicación. Pero ella no necesitaba una. Porque algo entendió en ese desierto:
Que hay momentos en que la vida pone pruebas para medir el temple. Que el llanto no debilita: limpia. Que la soledad no siempre es abandono. Y que, a veces, cuando la fuerza humana se agota, alguien —o algo— llega. No para hacer el camino por ti. Sino para recordarte que no caminas sola.
Aquella experiencia la transformó.
La convenció de que en la vida todo se puede lograr. Que las cosas pueden hacerse suceder.
“Nunca he ambicionado dinero —diría después—. Siempre mi oración ha sido: ‘Mi Dios, Señor, dame salud’. Los carros que he tenido los aprecié por el sacrificio que me costó adquirirlos. Su valor no era monetario, sino moral.”
Y así comprendió que hay tesoros que no tienen forma ni peso: el más grande de todos es la fuerza del corazón. —Yo me acuerdo de ese momento y veo su imagen en mi mente; la veo porque no me lo imaginé. Eso lo viví.