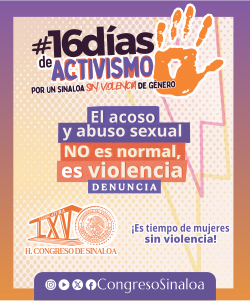Este 9 de septiembre se cumple un año desde que la guerra entre los cárteles volvió a abrirse paso en Sinaloa. Aquella jornada de sangre comenzó con disparos simultáneos en La Campiña y en Costa Rica, y desde entonces la violencia no ha dado tregua: asesinatos, desapariciones, mujeres, niños y ancianos ejecutados, vehículos robados, residencias incendiadas, policías caídos. Un inventario doloroso que no se mide en cifras, sino en familias rotas.
Lo más desgarrador no es solo la muerte, sino la normalización del horror. Las familias han aprendido a vivir con miedo, a mirar de reojo, a guardar silencio. El dolor se hereda y las ausencias se acumulan, dejando un vacío espiritual que ninguna autoridad parece dispuesto —o capaz— de llenar.
En medio de la violencia, también se instala la incertidumbre económica. Comerciantes que temen abrir sus negocios, agricultores que dudan en sembrar, inversionistas que se alejan y familias que sobreviven con lo mínimo. El dinero circula con miedo, el empleo se precariza y la sensación de futuro se diluye, como si la tierra prometida se hubiera convertido en territorio confiscado por el terror.
Socialmente, la guerra erosiona la confianza en el prójimo y multiplica la desconfianza hacia las instituciones. Políticamente, exhibe el fracaso de un Estado que se proclama garante de la seguridad, pero que en la práctica parece más un espectador de la barbarie.
Filosóficamente, nos enfrenta a la paradoja de una tierra fecunda que ha producido música, cultura y esfuerzo, pero que vive secuestrada por la muerte como rutina.
Espiritualmente, la pregunta es inevitable: ¿cómo sostener la esperanza cuando el mal se impone con tanto estruendo? Y, sin embargo, el pueblo sinaloense sigue buscando una salida. En la oración, en la memoria de los que ya no están, en la terquedad de seguir trabajando y soñando, aun cuando el horizonte se tiña de rojo.
La paz en Sinaloa no es una utopía, pero sí es un deseo frustrado, atrapado en la telaraña del crimen y la indiferencia. Un año de balas nos recuerda que la vida no se negocia, que la tranquilidad no debería ser un privilegio, sino un derecho elemental. El reto es volver a creer que esa paz, alguna vez, pueda llegar.