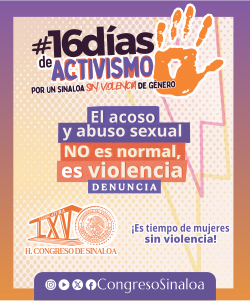Pongo en palabras lo que hiere, porque el silencio no me deja respirar.
No quiero escribir de esto.
No quiero llenar otra vez la página con balas, cadáveres y hospitales convertidos en trincheras. Y, sin embargo, los días negros en Culiacán ya no piden permiso: se instalan en la vida como una sombra que no se sacude ni cerrando los ojos.
El primero cayó temprano, en Recursos Hidráulicos, cuando apenas amanecía. Horas después, las balas interrumpieron los trámites cotidianos en la USE, ese edificio donde se ponen sellos al amor y nombres a los recién nacidos. Como si la burocracia también hubiera sido tomada por la muerte y dejando como rehenes a decenas de inocentes sometidos ante el temor.
Más tarde, el Hospital Civil. Ese lugar que debería ser refugio se abrió como una grieta hacia el infierno. Adentro quedaron cuerpos, heridos, una niña alcanzada por la metralla, y el dolor de quienes descubrieron que ni la salud es intocable en esta guerra sin nombre.
Tepuche volvió a hablar con cabezas cercenadas. En las colonias y las gasolineras, los jóvenes cayeron sin historia. Y en los moteles del norte ya no se ama: se esconden pistoleros en camas que aprendieron a temblar distinto.
Podría seguir enumerando, pero sería un conteo infinito. Lo que asusta es que la ciudad no se detuvo. Donde antes había parálisis, ahora hay simulacro de normalidad. Como si cerrar los ojos bastara para detener las ráfagas.
Lo que inició el 9 de septiembre lo llamamos narcopandemia, como si fuera una peste que nos arrebató la memoria de lo que era vivir sin miedo. Desde entonces, todo está teñido de lo mismo: calles manchadas de pólvora y sangre, paredes con orificios, conversaciones que evitan el tema, un cansancio que ya no se disimula.
Lo que duele no es solo lo que pasó este viernes. Lo insoportable es lo que seguimos perdiendo: la idea de que un hospital salva, de que un trámite es rutina, de que un motel guarda secretos distintos a las armas. Lo que se pierde es la certeza de que la vida cotidiana todavía nos pertenece.
No quiero escribir de esto, pero aquí está escrito. Y lo hago con la esperanza de que un día pueda llenar estas líneas de otras historias: de fiestas interrumpidas solo por canciones, de hospitales donde nazcan niños y no mueran inocentes, de oficinas donde el ruido más fuerte sea el golpe de un sello.
Ese día, escribiré con alegría. Mientras tanto, sigo escribiendo deseando no hacerlo.