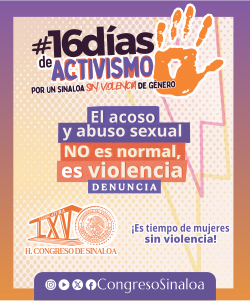Escribir un cuento no es simplemente armar una historia con principio, desarrollo y final. No es una receta, ni una fórmula mecánica. Para mí, escribir un cuento es como construir un cuerpo: cada parte debe estar en función de un todo, y ese todo debe tener ritmo, respiración y sentido vital. No escribo pensando en una estructura externa que hay que cumplir, sino en una forma interna que necesita ser escuchada antes de aparecer en la página.
Cuando uno escribe un texto académico, lo hace desde la claridad del concepto, con una lógica argumentativa que guía paso a paso al lector. Se define una tesis, se presentan evidencias, se llega a una conclusión. El cuento, en cambio, no explica: sugiere, evoca, tensiona. En lugar de decir directamente lo que piensa, el cuento muestra algo que el lector debe sentir, completar o incluso cuestionar. Esta diferencia no es menor. Mientras que el ensayo quiere convencer, el cuento quiere conmover, y para eso necesita un ritmo distinto, más parecido a la respiración que a la demostración.
En mi proceso personal, ese ritmo es fundamental. Antes de escribir una sola palabra, escucho cómo quiere hablar el relato. Algunas veces es pausado, otras más tenso, pero siempre tiene una cadencia que le es propia. Me dejo llevar por ella. Si siento que estoy forzando la historia para que “funcione”, dejo de escribir. Porque escribir no es imponer una forma, sino encontrar la forma que ese relato necesita. Un cuento bien escrito no solo se entiende, también se siente en el cuerpo: en cómo respira el texto, en cómo fluyen sus silencios y en cómo se tensa o se afloja en el momento justo.
Es aquí donde entra el estilo. Algunos me han dicho que mis textos podrían usar un lenguaje más simple, más coloquial. Yo respeto esa opinión, pero no la comparto. No busco escribir como se habla, sino como se piensa y como se siente cuando uno se detiene a observar con atención. Me importa la precisión, la palabra justa, la cadencia elegante, sin caer en lo pretencioso ni en lo rebuscado. Escribir así no es una pose: es una ética. No escribo para halagar al lector, sino para invitarlo a una experiencia más profunda, más rica, más consciente.
Cuando enseño a escribir, trato de que mis estudiantes comprendan esta diferencia fundamental: un texto académico exige claridad; un cuento exige sensibilidad. El primero se apoya en ideas explícitas; el segundo en atmósferas, en gestos, en detalles mínimos que, si están bien ubicados, pueden decir más que un párrafo entero. En un ensayo, lo importante es lo que se argumenta. En un cuento, lo que no se dice puede ser más potente que todo lo dicho. Por eso hay que aprender a escuchar el texto mientras se escribe: dejar que tome forma poco a poco, como un cuerpo que crece, que respira, que se equilibra a su propio ritmo.
No todo puede explicarse cuando uno escribe un cuento. Hay partes del proceso que pertenecen al terreno de la intuición, del silencio, incluso de lo inconsciente. Pero eso no significa que el cuento sea un caos o una improvisación. Al contrario: requiere mucha precisión, atención al detalle, conciencia de cada palabra. Cuando todo está en su lugar, el cuento fluye, respira por sí solo. Y uno lo siente, igual que se siente cuando algo en el cuerpo está en armonía.
Quizá por eso me gusta pensar que los cuentos no se construyen, sino que se descubren. Como si ya existieran en alguna parte, y uno solo tuviera que encontrarlos, escucharlos, escribirlos. No es magia, pero tampoco es solo técnica. Es una mezcla de pensamiento, emoción y forma. Y cuando esa mezcla funciona, no solo se obtiene un buen texto, sino una experiencia que puede transformar tanto al lector como al que escribe.