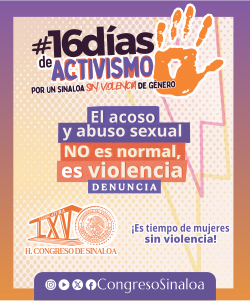El 2 de octubre de 1968. Una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva de México. ¿Qué ocurrió aquel fatídico día en la Plaza de las Tres Culturas? La respuesta, aún hoy, sigue siendo un mosaico de verdades fragmentadas, testimonios desgarradores y silencios cómplices.
El movimiento estudiantil de 1968 no surgió en el vacío. Se gestó en un contexto de aparente prosperidad económica conocido como el “Milagro Mexicano”. El Producto Interno Bruto crecía a un ritmo sostenido del 6% anual, los salarios reales aumentaban y la inflación se mantenía bajo control. Esta bonanza propició la expansión de una clase media que, paradójicamente, comenzó a cuestionar las estructuras de poder establecidas.
Sin embargo, bajo la superficie de este progreso económico, se ocultaba un sistema político anquilosado. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantenía un férreo control sobre la vida pública, sofocando sistemáticamente cualquier expresión de disenso. La democracia, en este contexto, era más una fachada que una realidad.
Es crucial entender que el movimiento estudiantil mexicano no operaba en aislamiento. Se enmarcaba en un contexto global de agitación social y política. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y Estados Unidos ejercía una presión considerable sobre los gobiernos latinoamericanos para contener lo que percibía como la amenaza del comunismo.
En este sentido, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se encontraba bajo la lupa de Washington. La proximidad de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México añadía una capa adicional de presión. El régimen priísta estaba ansioso por proyectar una imagen de estabilidad y control ante la comunidad internacional.
Otro factor que no puede soslayarse es la influencia del fallecimiento de Ernesto “Che” Guevara, ocurrido apenas un año antes, en octubre de 1967. La figura del Che, convertida en ícono de la revolución y la resistencia, ejerció una poderosa influencia en los movimientos estudiantiles de la época. Su muerte, lejos de apagar el fuego revolucionario, lo avivó entre la juventud latinoamericana.
En este complejo escenario, los estudiantes mexicanos emergieron como catalizadores del descontento social latente. Sus demandas, lejos de ser radicales, apuntaban a cuestiones fundamentales de gobernanza democrática: libertad para los presos políticos, derogación de leyes represivas, fin de la brutalidad policial.
Estas demandas cuestionaban directamente la legitimidad del aparato estatal y su monopolio sobre el uso de la fuerza.
La respuesta del Estado a estas peticiones revela la naturaleza profundamente autoritaria del régimen. En lugar de abrir canales de diálogo, optó por la represión violenta. La ocupación militar de la UNAM y el IPN, así como la brutal represión del 2 de octubre, evidencian un sistema político incapaz de procesar el disenso de manera democrática.
Los eventos de Tlatelolco pueden interpretarse como la manifestación extrema de un Estado que ha instrumentalizado la razón, reduciéndola a un mero mecanismo de control social. En este paradigma, los estudiantes dejaron de ser ciudadanos con derechos y se convirtieron en objetos a ser sometidos o eliminados.
La masacre de Tlatelolco no logró su objetivo de silenciar el movimiento estudiantil. Por el contrario, se convirtió en un símbolo perdurable de resistencia. El grito de “¡2 de octubre no se olvida!” trasciende la mera conmemoración; es un recordatorio constante de las consecuencias del autoritarismo y la supresión del pensamiento crítico.
El legado del movimiento del 68 es complejo y multifacético. Por un lado, marcó el inicio del declive del sistema de partido hegemónico en México, aunque este proceso tomaría décadas en completarse. Por otro, sembró las semillas de una sociedad civil más activa y vigilante.
Sin embargo, sería ingenuo afirmar que las demandas de aquellos estudiantes han sido plenamente satisfechas. La corrupción sistémica, la desigualdad económica y la violencia estatal siguen siendo realidades en el México contemporáneo. En este sentido, el movimiento del 68 no es solo historia, sino un desafío vigente.
La reflexión crítica sobre Tlatelolco nos obliga a cuestionar las estructuras de poder que persisten en nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto hemos superado la lógica autoritaria que llevó a la masacre? ¿En qué medida nuestras instituciones actuales fomentan o reprimen el pensamiento crítico?
El poder transformador del estudiantado, evidenciado en 1968, sigue siendo una fuerza potencial en la sociedad contemporánea. La capacidad de cuestionar, de imaginar alternativas, de desafiar el status quo, es tan necesaria hoy como lo fue hace más de medio siglo.
Lo ocurrido en Tlatelolco nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestra democracia. ¿Cómo equilibramos la necesidad de orden social con el respeto a los derechos individuales? ¿Cómo construimos instituciones que sean verdaderamente representativas y responsivas a las demandas ciudadanas?
El movimiento estudiantil del 68 no fue un episodio aislado en la historia de México, sino parte de un proceso continuo de lucha por la democratización. Sus ecos resuenan en cada manifestación, en cada acto de resistencia pacífica, en cada esfuerzo por construir una sociedad más justa y equitativa.
La tarea que nos lega es clara: continuar el trabajo de construcción democrática, mantener viva la capacidad de crítica y cuestionamiento, y no cejar en la búsqueda de justicia. Solo así podremos aspirar a un México donde el diálogo reemplace a la represión, y donde el pensamiento crítico sea valorado como un pilar fundamental de la sociedad.