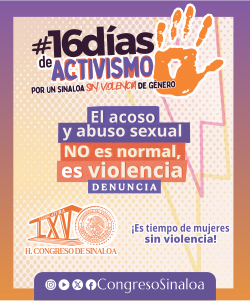En días recientes, un coro de voces se alzó en el puerto de Mazatlán. Músicos locales tomaron las calles para defender su derecho a entonar las distintivas y alegres melodías de la música banda en las playas públicas del puerto. ¿La razón? Un grupo de empresarios hoteleros y residentes extranjeros habían manifestado su inconformidad con estos “ruidos” que, según ellos, rompían con la tranquilidad que buscaban en su “oasis turístico”. Una simple anécdota que refleja un fenómeno mucho más profundo y preocupante: la gentrificación de los espacios públicos y de uso común en México.
Como oleadas privatizadoras, ciertos grupos económicos y poblaciones foráneas han buscado apropiarse de zonas urbanas completas. Buscan crear pequeños enclaves exclusivos, rehuyendo de lo que consideran vulgar, ruidoso o fuera de su estilo de vida privilegiado. En la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras urbes, hemos sido testigos de cómo áreas otrora de uso colectivo han sido efectivamente “secuestradas” por estos intereses particulares.
Pero este no es simplemente un conflicto económico o político. Es un choque cultural e identitario. Detrás de este embate gentrificador existe una dinámica de desplazamiento de clases y una visión sumamente sesgada de la realidad. Apegados a sus privilegios y temores, los grupos élite tienden a interpretar el entorno desde sus preconceptos, invisibilizando lo que no encaja en sus estándares estéticos o de “decoro”. Una perspectiva que recuerda las novelas de Jane Austen, donde la servidumbre parecía no existir para las clases adineradas de la época.
En el caso mexicano, estos patrones remiten a los turbulentos años del Porfiriato, cuando se buscó crear verdaderos “oasis” europeos en suelo nacional, atrayendo inversión extranjera a costa de relegar y destruir la identidad del México profundo. Las consecuencias hoy son igualmente preocupantes: al privatizar los espacios comunes, se erosiona el tejido social de nuestros pueblos y comunidades. Se desplaza y menosprecia la riqueza de las tradiciones locales – como la célebre música banda sinaloense – en aras de lucrativos desarrollos inmobiliarios y zonas turísticas homogeneizadas.
Es urgente revertir esta tendencia que atenta contra la diversidad cultural y el legítimo derecho a la ciudad que tenemos como ciudadanos. Ejemplos internacionales como Medellín, Colombia o Curitiba, Brasil, han demostrado que es posible urbanizar y renovar respetando a las comunidades originarias. Mediante procesos participativos y regulaciones específicas para preservar las áreas públicas, se puede impulsar el desarrollo sin destruir identidades.
En México, organizaciones sociales y colectivos culturales ya han alzado la voz en defensa de nuestros espacios comunes en Oaxaca, la CDMX y ahora Mazatlán. Toca a las autoridades municipales y federales respaldar estos reclamos con acciones concretas. Legislaciones que impidan la privatización indiscriminada, políticas que garanticen la consulta comunitaria en las obras públicas y un compromiso genuino con salvaguardar el carácter público e incluyente de nuestras plazas, calles y litorales.
La gentrificación no es un mal inevitable, pero sí una amenaza constante que debemos combatir colectivamente. Desde los espacios más pequeños a las grandes urbes, la defensa de lo público y comunitario es una prioridad impostergable. ¿Queremos convertirnos en ciudades-simulacro, archipiélagos de élites desconectadas de su entorno? O, por el contrario, ¿preservaremos los múltiples rincones de encuentro e interacción que constituyen la auténtica alma de nuestra identidad nacional? La lucha por lo público es también la lucha por lo que somos.