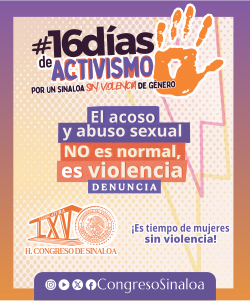Otro año nuevo se cierne sobre nosotros, trayendo consigo la ilusión de un nuevo comienzo. Es la época de promesas, de propósitos renovados y la creencia generalizada de que el cambio es inevitable. Al menos, eso es lo que nos dicen.
Sin embargo, mi espíritu se mantiene inmutable. La transición entre la última campanada del 31 de diciembre y el primer segundo del primero de enero no despierta en mí la sensación de renovación. El calendario marca una pausa, pero mi esencia persiste en su constante devenir.
Al igual que el Lobo Estepario, deambulo en la penumbra entre el viejo y el nuevo año. Aunque estoy rodeado de personas que celebran con entusiasmo el paso al próximo ciclo, me encuentro apático, incapaz de sumarme a los ritos colectivos.
Consciente de que la fecha en sí misma no altera la esencia de las cosas, observo cómo la vida continúa su curso. Los desafíos y problemas persisten, inmóviles ante las doce campanadas de la medianoche. Las celebraciones están plagadas de una nostalgia superficial, una efímera evasión de la realidad.
Prefiero seguir mis propios ritmos, alejado del gregarismo social. Cada amanecer, el sol me brinda la oportunidad de renovar mis fuerzas y convicciones, aunque lo haga en soledad.
Aunque parezca solitario, me siento acompañado por los espíritus libres que han caminado este sendero antes que yo.
Este auténtico nuevo comienzo se revela cada día, en la cotidianidad de la existencia. Lo demás, esos fuegos artificiales que iluminan el cielo en la transición de un año a otro, son meras distracciones efímeras para las masas. Yo elijo seguir mi propio camino, entre la ilusión y la desilusión del Año Nuevo, encontrando esperanza en la autenticidad diaria en lugar de las efímeras festividades.
Ese es el único nuevo comienzo verdadero, el de cada día. Lo demás son apenas fuegos artificiales para distraer a las masas. Yo sigo mi propio camino.