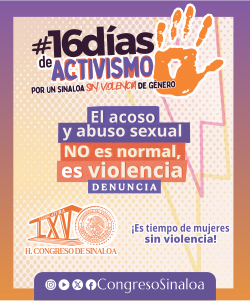Hay muertes que nos parten en dos. No por el estruendo del disparo, sino por el eco que dejan después.
La de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue una de esas. Una muerte que huele a tristeza, a impotencia y a esa rabia contenida que se nos clava en el pecho cada vez que México pierde a uno de los suyos por atreverse a no callar.
Carlos no gobernaba desde una oficina. Caminaba las calles, miraba a la gente a los ojos, denunciaba lo que todos sabían pero pocos decían. Lo hizo con una fe que desarmaba. Una fe peligrosa. En Michoacán, tener fe en la justicia puede costarte la vida.
Lo mataron en medio de un festival de velas. Qué símbolo tan cruel: una noche para honrar a los muertos y la muerte decidió colarse entre los vivos. Las calles estaban llenas de luz, pero una bala bastó para apagar la más valiente.
Uruapan es un espejo roto del país: bello y herido. Tierra fértil para el aguacate y para la impunidad. Donde todos se vuelven blancos móviles, y donde hacer lo correcto se paga con sangre.
Carlos sabía lo que enfrentaba. Lo dijo, lo repitió, lo denunció con la serenidad de quien entiende que el miedo no puede ser el gobierno. No quiso esconderse. Y en esa terquedad luminosa, selló su destino.
No debería ser normal.
No debería ser rutina que maten a un presidente municipal y al día siguiente los titulares cambien de tema. No debería ser costumbre que los valientes se mueran solos, mientras el país mira hacia otro lado.
Pero aquí estamos: con el alma encogida y la garganta llena de nombres que se acumulan sin justicia.
Carlos Manzo era un hombre con defectos, sí. Pero tuvo lo que a muchos les falta: coraje. Y esa palabra, en México, se escribe siempre con riesgo.
Las velas que esa noche iluminaron Uruapan no eran solo por los muertos, sino por nosotros, los vivos, los que seguimos intentando creer que el bien aún tiene sentido.
Carlos se fue, pero su gesto se quedó grabado en el aire: la convicción de que la política no es para los cómodos, sino para los que aman tanto a su tierra que están dispuestos a pelear por ella.
Y si algo nos deja su muerte, es esta pregunta:
¿cuántas luces más tendrán que apagarse antes de que dejemos de vivir en la oscuridad?