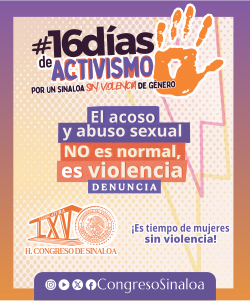Murió Jaime Palacios Barreda, un hombre que hizo de la congruencia un oficio y de la izquierda una forma de estar en el mundo. Su nombre evoca las luchas que definieron a una generación —la del 68 y los años universitarios de la UAS entre 1968 y 1973—, una estirpe de jóvenes que creyeron que el conocimiento podía ser herramienta de transformación y que el aula debía prolongarse hasta las calles. De aquella fragua nació su conciencia política: el economista rebelde que se negó a convertir la teoría en ornamento académico y la convirtió en instrumento para pensar la justicia, la equidad, el país.
Jaime Palacios fue militante de la izquierda desde sus primeras juventudes y, con el paso del tiempo, una figura referencial en el panorama sinaloense. Fue candidato del PRD a la presidencia municipal en 1998 y más tarde presidente estatal de Morena, partido que acompañó con la esperanza de recuperar, desde una nueva estructura, la promesa traicionada de la izquierda partidista. En esas tareas dejó una impronta de carácter fuerte, de pensamiento estructurado, y una mirada que siempre combinó el análisis social con el sentido ético de la política.
Su paso por Morena no fue sencillo. Defendió el derecho de disentir incluso dentro del partido que ayudó a construir, enfrentó pugnas internas y llevó ante los tribunales electorales las irregularidades que lo marginaban de la dirigencia, ganando resoluciones que reivindicaron su voz. Aun así, su sentido de pertenencia a un proyecto mayor lo sostuvo, y en más de una ocasión dijo que su compromiso estaba con la causa, no con la consigna. Por eso podía declararse amigo del gobernador Rubén Rocha Moya y del secretario general de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez —compañeros de ruta en la izquierda universitaria—, sin renunciar a su derecho de crítica ni a su independencia de criterio.
En los últimos años, Palacios dirigió el Centro de Estudios de la Criminalidad y la Violencia en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, un espacio que intentó dotar de pensamiento crítico a la formación policial y al estudio de la justicia penal. Creía, con razón, que la izquierda no podía seguir ausente de los temas de seguridad, justicia y derechos humanos; que hacía falta una mirada humanista y científica que vinculara el estudio de la violencia con la prevención social del delito. En ese trabajo se percibe un legado intelectual que apenas comenzaba a madurar.
Su muerte cierra un ciclo y abre otro en la historia política de Sinaloa. Con él se va uno de los últimos representantes de aquella izquierda universitaria que supo pensar el poder como un deber ético, no como una concesión. Su generación fue la de los que salieron a las calles a exigir libertades, la que se formó en los cafés y los auditorios, la que creyó en el debate de ideas como arma de transformación. De ahí que cuando recordaba al 68 solía repetir que las demandas de entonces “siguen vigentes”, porque el país que soñaron aún no ha llegado.
Jaime Palacios tuvo la virtud —y el dilema— de vivir entre la crítica y la institución. Su voz se movía en el filo donde la rebeldía toca al poder y lo interpela. No siempre es fácil mantener la coherencia en ese espacio; la política suele ser territorio de erosión moral, de conveniencias, de silencios. Pero él supo conservar una mirada analítica, a veces incómoda, siempre fundamentada. Decía Hans Magnus Enzensberger que el intelectual “es aquel que habla cuando los otros callan, pero también aquel que sabe cuándo callar”. Palacios fue ambas cosas: un intelectual comprometido con la palabra, pero consciente de la prudencia que exige la política real.
También fue esposo de María Obdulia Fernández Germán, directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Ambos representaban un binomio de pensamiento y acción pública, una pareja volcada en los asuntos del Estado, lo que inevitablemente los colocó bajo la luz de la controversia política. Las versiones sobre cuotas, cercanías y recompensas no faltaron, pero en todo caso, la vida de Jaime Palacios demuestra la complejidad de quienes deciden habitar el umbral entre la crítica y el poder.
Su nombre se une ahora a la larga lista de los imprescindibles. Brecht escribió que “hay quienes luchan muchos años, y esos son los imprescindibles”. Palacios pertenece a esa estirpe: no por infalible, sino por perseverante; no por puro, sino por humano. En un tiempo donde la política parece un oficio de cálculo, su trayectoria recordaba que la militancia puede ser un ejercicio moral, una forma de pensamiento crítico.
La muerte de Jaime Palacios Barreda invita a la izquierda mexicana —y especialmente a la sinaloense— a mirarse en el espejo. ¿Qué queda del espíritu del 68 en los actuales movimientos de poder? ¿Dónde se diluye la rebeldía cuando se administra el Estado? ¿Cómo sostener la palabra ética en medio del pragmatismo político? Son preguntas que él mismo planteó, no con discursos, sino con su vida entera.
En su voz cabía el tono grave de quien entiende que la historia no se repite, pero rima. Y su biografía rima con la de todos los que siguen creyendo que la justicia es posible si se piensa, si se trabaja y si se arriesga. Al recordarlo, conviene no envolverlo en el velo de la nostalgia, sino recoger su advertencia: la izquierda que se olvida de su razón ética, pierde el alma.
Que su partida no sea sólo un duelo, sino un llamado. Que las universidades vuelvan a ser semillero de conciencia, que los gobiernos escuchen la crítica, que los partidos se curen de la soberbia. Y que la voz de Jaime Palacios —esa que buscó siempre tender puentes entre el ideal y la realidad— siga resonando como eco de una consigna aún vigente: la dignidad no se negocia.
“Que no cesen las preguntas en el alba;
que la palabra no envejezca en los muros del poder; que sea voz siempre insurgente,
aunque el Estado le pregunte su precio.”
Así debe recordarse a Jaime Palacios Barreda: como un hombre de pensamiento firme, de palabra viva, de causa permanente. Un sinaloense que creyó, hasta el último día, que la justicia y la conciencia siguen siendo las únicas formas dignas de ejercer el poder.