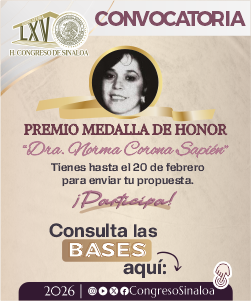Diagnosticar no basta. Si aceptamos que la inercia ingresiva —entrar primero, ganar a toda costa, acaparar el crédito— está desfondando la colaboración, el siguiente paso es rediseñar los incentivos para que lo congresivo —reunir, tejer, construir con otros— se vuelva la opción racional. No hablo de exhortos morales, sino de mover reglas del juego. La competencia puede seguir ahí, pero como herramienta para perfeccionar ideas, no como dispositivo para anular interlocutores. Propongo diez cambios concretos; cinco en la arena pública y cinco en la escuela. Son movimientos pequeños pero acumulativos: cambian qué se premia, y con ello cambian las conductas.
Primero, metas compartidas entre dependencias. Mientras cada oficina reporte victorias en solitario, la cooperación será una cortesía. Necesitamos objetivos de resultado que sólo puedan alcanzarse si dos o más instituciones se coordinan de verdad: seguridad con salud mental; movilidad con desarrollo urbano; nutrición con educación. La regla no escrita es simple: si te conviene cooperar para cumplir, cooperas. Si no te conviene, no ocurrirá. Con metas cruzadas, conviene.
Segundo, presupuestos de coinversión. Creamos bolsillos de recursos condicionados a proyectos interinstitucionales con diseño y ejecución conjunta. Quien coopera, accede; quien no, se queda mirando. La evaluación, además, debe medir el entre: tiempos de respuesta compartidos, interoperabilidad de datos, continuidad de servicio. La señal alinea la racionalidad del funcionario con el bien público.
Tercero, tableros públicos de coautoría. Transparentar con quién trabaja cada área, en qué proyectos y con qué resultados, construye reputación por colaboración, no sólo por ocurrencias. Publicar “quién se sienta con quién” y qué acuerdos sostienen en el tiempo cambia el prestigio: no gana el que grita, gana el que teje. La ciudadanía ve procesos, no sólo conferencias.
Cuarto, reglas de crédito compartido. El diseño de la comunicación importa: boletines, informes y comparecencias deberían reconocer explícitamente a los socios del logro. Cuando el crédito es indivisible, nadie suelta la cuerda. De paso, desactivamos la política del golpe de efecto; si el reconocimiento viene por acuerdos duraderos, la búsqueda de reflectores pierde valor.
Quinto, deliberación con evaluación de consenso. Cabildos, comisiones y mesas técnicas pueden registrar no sólo cuántas veces “ganó” una postura, sino cuántas veces se alcanzaron consensos plurales y qué compromisos sobrevivieron al ciclo de noticias. Esa métrica —porcentajes de acuerdo, cumplimiento de compromisos, continuidad intergubernamental— se vuelve criterio de desempeño. Ganar una vez es menos valioso que acordar bien varias.
Del lado de la escuela, el desplazamiento requiere tocar el corazón de la evaluación. Sexto, subir el peso de los productos colectivos al 30–40% de la calificación, pero con rúbricas de rol y coevaluación obligatoria. La clave es que cada estudiante responda por su contribución y por la calidad de la coordinación. La copia pierde sentido si el objetivo es producir algo que un tercero usará y que sólo existe si el equipo se piensa como sistema.
Séptimo, exámenes en dos tiempos. Primero, resolución individual con mayor ponderación; luego, una ronda breve de contraste en equipo con peso menor y una reflexión escrita donde el alumno explique qué cambió, por qué y qué aprendió del argumento de otros. Eso entrena un músculo raro: el de modificar la propia postura ante mejores razones. Se compite para afinar, se colabora para comprender.
Octavo, proyectos con destinatario real en asignaturas troncales. Que una parte del trabajo de matemáticas, nutrición, historia o ética salga del aula y llegue a una clínica, una colonia, una biblioteca. Ese “otro” concreto convierte la tarea en acto público, genera responsabilidad compartida y vuelve evidentes las dependencias: sin roles, tiempos y acuerdos, el producto no llega. La bitácora de proceso —incluida la trazabilidad del uso de IA— premia reflexión y no atajos; el zombi académico se queda sin oxígeno.
Noveno, portafolios de dominio con evidencia de coautoría. Más que colecciones de productos, registros de cómo la individualidad mejora al colectivo y viceversa: versiones iniciales y finales, aportes al trabajo de otros, decisiones de diseño compartidas, correcciones hechas tras críticas. Cuando el reconocimiento se asocia a elevar el trabajo común, la tentación de “cumplir y huir” pierde encanto. La evaluación deja huella de aprendizaje, no sólo de entrega.
Décimo, formación docente y apertura de aula. El diseño de tareas congresivas no se improvisa: requiere aprender a formular problemas que admitan varias rutas, a distribuir roles, a guiar la retroalimentación y a observar el proceso. Propongo ritualizar una clase abierta mensual por departamento con foco en colaboración: observación entre pares, ajuste fino de rúbricas y socialización de buenas prácticas. Que la carrera docente reconozca explícitamente a quien construye cultura colegiada. Sin docentes entrenados e incentivados, la colaboración se reduce a eslogan.
Alguien podría objetar que estas diez piezas suenan a administración, no a épica. Justo de eso se trata. La colaboración florece cuando las reglas del día a día la hacen conveniente, cuando el sistema la paga en tiempo, presupuesto, prestigio y aprendizaje. No es una virtud privada: es una arquitectura pública. Cambiarla produce efectos acumulativos. En política, abre la puerta a políticas anticíclicas de confianza: cuando dos dependencias cumplen juntas y lo muestran, la ciudadanía reconoce patrón y baja el cinismo. En la escuela, si varios cursos coordinan un proyecto y el resultado llega a la comunidad, el estudiante descubre que pensar con otros multiplica sentido. En ambos casos, la competencia queda en su sitio: en el taller donde afinamos, no en el ring donde nos anulamos.
La inteligencia artificial puede acelerar este giro si dejamos de verla como un atajo y la tratamos como un andamio. Un equipo que documenta con IA versiones, fuentes y alternativas discute mejor y aprende a defender decisiones con evidencia. Un gobierno que usa IA para mapear interdependencias y simular escenarios argumenta con menos ocurrencias y más datos. De nuevo, el punto no es la herramienta sino la intención: la IA en modo ingresivo produce más texto y menos criterio; en modo congresivo, hace visible el proceso y mejora la conversación.
No prometo milagros en un ciclo escolar ni en una administración. Prometo, eso sí, un cambio de racionalidad. Cuando el tablero recompensa coordinar, la gente coordina; cuando premia la estridencia, la gente grita. Hoy premiamos entrar primero y cumplir sin mirar alrededor. Mañana podríamos premiar construir con otros y sostener acuerdos que sobrevivan a la foto. En ese trayecto, el zombi académico —ese estudiante, ese profesor, ese funcionario que se mueve sin mirada propia— va perdiendo razones para existir. Si las reglas se inclinan hacia lo congresivo, la vida vuelve a los ojos: aparecen preguntas, aparecen acuerdos, aparece la lenta felicidad de resolver juntos. Y entonces sí, la competencia deja de devorarnos y empieza a servirnos. Como debe ser.
(Nota: Segunda entrega de una serie de tres. La primera fue “El zombi académico en un sistema que premia la competencia”, donde planteé el diagnóstico y el marco ingresivo–congresivo. La tercera entrega de esta serie abordará casos aplicados y una guía breve de implementación para instituciones educativas y dependencias públicas.)