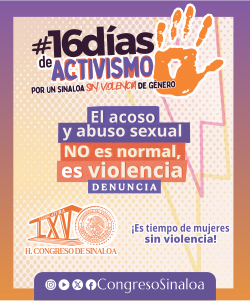En 2020, Julio Duarte dijo con aplomo: “Tres años y me voy”. Cinco años después, no solo sigue al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), sino que busca una tercera reelección en 2026. En política y en sindicalismo, pocas frases envejecen tan mal como una promesa de retiro.
Hoy, las denuncias en su contra no son simples rumores de pasillo: son reclamos públicos respaldados por cifras, rostros y nombres. En una manta expuesta frente al Palacio Municipal, los jubilados del STASAC exhibieron la nómina dorada de Duarte: su padre con un sueldo de 52 mil pesos, su esposa con 32 mil y su hijo con 16 mil.
Sumados, más de 2.3 millones de pesos solo en 2024, y eso sin contar lo que —afirman— “se roban” en la sombra.
El problema no se reduce al nepotismo descarado. Hay un rezago de entre 200 y 300 compañeros sin recibir su prima de jubilación desde hace años; algunos murieron esperando, sin que sus familias pudieran cobrar ese derecho. Mientras tanto, los recursos del sindicato se administran como si fueran caja chica de negocios personales: renta del salón de fiestas, venta de electrodomésticos, planes turísticos. Ninguna ganancia se refleja en beneficios para la base trabajadora.
Lo más grave es que hace más de cinco años no hay asambleas ni informes financieros. El STASAC ha dejado de ser un espacio de representación laboral para convertirse en un negocio blindado, cerrado a la transparencia y abierto solo para allegados. La dirigencia no dialoga: pone guardias para bloquear a los inconformes.
La historia de Duarte es un recordatorio de cómo ciertos liderazgos sindicales en México terminan pareciéndose más a cacicazgos familiares que a organismos democráticos. No importa el lema ni la ideología: cuando el poder se concentra, se pervierte. Y cuando se hereda, deja de ser poder sindical para convertirse en un feudo privado.
Febrero de 2026 será decisivo: la oportunidad para romper con nueve años de control personalista o para confirmar que, en el STASAC, la silla se queda en familia. El problema es que, si no hay auditoría ni intervención seria, los mismos que hoy dicen “tres años y me voy” seguirán ahí, cómodamente instalados… y cobrando.