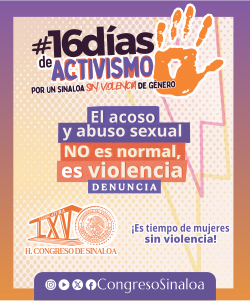En México hemos confundido por demasiado tiempo el ruido con la inteligencia. En la política aplaudimos al que “gana” el debate, aunque nadie sepa cómo piensa resolver el problema; en la escuela, premiamos el puntaje individual, pese a que en el aula sea incapaz de crear algo juntos. La matemática y divulgadora Eugenia Cheng —formada en Cambridge y conocida por su trabajo público sobre pensamiento lógico y género— daría a esta escena dos nombres incómodos: ingresivo y congresivo. No son etiquetas identitarias, sino descripciones de conducta. Lo ingresivo empuja a entrar primero, destacar y dominar; lo congresivo prefiere reunir, tejer acuerdos y construir soluciones compartidas. En cuanto uno entiende esa distinción, comienza a ver cómo nuestros incentivos cotidianos empujan hacia lo primero y desincentivan lo segundo.
No es casual que la arena pública se haya convertido en una especie de competencia permanente. Cada asunto se narra como contienda: victoria, derrota, golpe, contraataque. Con esa gramática, lo que cuenta no es la calidad de la solución sino la exhibición del triunfo. Se negocia para anunciar una victoria parcial, no para resolver un problema complejo; el acuerdo se lee como claudicación y la paciencia como debilidad. Así, sin decirlo en voz alta, vamos moldeando un ideal de ciudadano “exitoso” que domina la conversación, no uno que construye bienes públicos duraderos. La competencia, útil cuando perfecciona ideas, se vuelve tóxica cuando sólo mide quién acapara el micrófono.
Algo semejante ocurre en la escuela, que no es sólo un reflejo del país, sino una fábrica de hábitos. Desde edades tempranas se aprende que el esfuerzo válido es el que puede atribuirse a un individuo y convertirse en calificación. El trabajo en equipo, si aparece, suele contar poco o se vuelve un riesgo para el promedio. Las rúbricas suelen premiar el cumplimiento formal —la portada, las sangrías, la norma de citación— por encima de la calidad del argumento, la evidencia o la capacidad de dar y recibir crítica. Ese ecosistema entrena conductas ingresivas: entrego lo mío, cuido mi marca personal, evito la interdependencia. La colaboración queda como lujo, concesión o simple foto para el informe.
En ese paisaje prospera una criatura que he llamado el zombi académico: alguien que funciona, pero no piensa; que camina con eficacia hacia la entrega, pero rara vez enciende la chispa del criterio. No hablo de pereza individual, sino de un diseño de incentivos que convierte la obediencia performativa en ruta más segura que la comprensión profunda. Si el objetivo tácito es “cumplir sin preguntar”, el resultado es previsible: estudiantes y docentes que optimizan la forma, reproducen fórmulas y evitan cualquier proceso que implique negociar significado con otros.
El costo de esa elección casi nunca se calcula. Perdemos innovación porque la innovación no ocurre en solitario; necesita fricción de ideas y confianza para fallar sin penalidades desproporcionadas. Perdemos tejido democrático porque el desacuerdo se queda sin arquitectura: si la única herramienta es vencer, cualquier disenso se transforma en amenaza, no en oportunidad de síntesis. Y perdemos calidad de políticas públicas, porque los problemas que más nos duelen —seguridad, movilidad, nutrición, aprendizaje— exigen cooperación interinstitucional sostenida, no victorias de 24 horas.
Podría pensarse que la salida es “más colaboración” como gesto de buena voluntad, pero no es cuestión de modales. Se trata de rediseñar premiaciones y métricas para que lo congresivo tenga valor tangible. La propuesta de Cheng ayuda a colocar el foco: no se trata de abolir la competencia, sino de reubicarla. Que sirva para afinar argumentos, no para anular interlocutores; que mida cuánto valor creamos en común, no sólo la velocidad con la que entramos a escena. Cuando cambiamos el criterio de excelencia, cambian los comportamientos que las personas consideran racionales.
Llevado al aula, ese giro es concreto. Los productos desarrollados para un destinatario real —una cápsula informativa para el público, una infografía usada por una clínica, un prototipo que llega a manos de quien lo necesita— convierten el trabajo en acto público y, con ello, obligan a la deliberación. Las cadenas de revisión —borrador, revisión entre pares, retroalimentación docente, versión final— valorizan el proceso, no sólo el resultado. Los roles claros dentro de un equipo y la coevaluación que cuenta en la calificación reconocen el esfuerzo invisible de coordinarse. Incluso los exámenes pueden incorporar una fase breve de contraste en equipo, donde el objetivo no es “copiar” sino confrontar razonamientos y ajustar rutas. Nada de esto ablanda la exigencia; al contrario, la hace más honesta.
Trasladado a la gestión pública, el mismo principio sugiere mover indicadores. Si sólo premiamos logros individuales o de una dependencia, los funcionarios racionales evitarán proyectos transversales, por más necesarios que sean. Si, en cambio, una porción relevante del presupuesto y del reconocimiento depende de metas compartidas entre áreas y niveles de gobierno, la cooperación se vuelve el camino más corto hacia el éxito. La reunión deja de ser pérdida de tiempo y se convierte en espacio de producción. La pregunta deja de ser “¿cómo gano?” para volverse “¿qué resultado común podemos garantizar?”.
Es tentador pensar que la irrupción de la inteligencia artificial agudiza el problema, y en parte es cierto: usada en modo ingresivo, la IA ofrece atajos que agrandan lo superficial y reducen la deliberación. Pero la misma herramienta, puesta al servicio de lo congresivo, puede funcionar como andamio: ayuda a preparar insumos, ofrecer alternativas, detectar sesgos, documentar procesos y abrir discusiones mejor informadas. Otra vez, el punto no es la tecnología, sino el diseño institucional que decide qué se premia y qué se ignora. Si mantenemos el mismo tablero, sólo tendremos zombis que entregan más rápido.
No propongo una cruzada anticompetencia ni una utopía de consenso perpetuo. Propongo ordenar la casa: que la competencia perfeccione y la colaboración construya. Que el prestigio se mida por la calidad del bien compartido, no por la estridencia del momento. Que nuestros congresos —políticos y académicos— honren su nombre y cuenten su éxito en términos de acuerdos duraderos, no de golpes de efecto. Que las aulas restituyan el valor de pensar con otros y no sólo frente a otros.
Si dejamos de premiar el “entrar primero” y empezamos a reconocer el “construir con otros”, el zombi académico tendrá menos incentivos para existir. Quizá entonces ese estudiante, ese profesor o ese servidor público empiece a despertar: abrirá los ojos, mirará alrededor y descubrirá que compartir inteligencia no le quita brillo, se lo multiplica. Y tal vez ahí, en ese pequeño desplazamiento del yo al nosotros, comience por fin la transformación que llevamos años posponiendo.